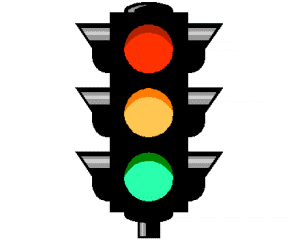Cierto día, Jesús le hace una pregunta a un ciego de nacimiento, tras haberle dado el don de la vista:
«¿Crees tú en el Hijo del Hombre?» El ciego le responde con otra pregunta: «¿Quién es, Señor, para que crea en él?» Jesús le dijo: «Tú lo estás viendo. Soy yo, el que habla contigo» El ciego le contestó: «Creo, Señor» Y se arrodilló ante Él. Jesús dijo: «He venido a este mundo para iniciar una crisis: los que no ven, verán y los que ven, van a quedar ciegos»1
El Señor, tomando siempre la iniciativa, nos hace la misma interrogante que, a su vez, es un llamado: «¿Crees tú en el Hijo del Hombre?», pregunta que se dirige a todo ser humano, pero que se vuelve más exigente y aguda para quienes hemos sido bautizados.
Ante ella, surge una primera cuestión: ¿cuál ha sido, es o será nuestra respuesta?
La otra, que puede surgir como una primera respuesta preliminar, es: ¿se plantea el hombre de hoy la interrogante que hizo el ciego del relato: «¿Quién es, Señor, para que crea en él?»?
Jesús suele situarse frente al hombre, dejándose ver en formas y circunstancias diversas. Lo hace en la persona de un no-nato o de un joven, de un anciano o un pobre, de un familiar o de un inmigrante... También en las circunstancias habituales y en los acontecimientos fuertes de nuestra existencia...
Sin disminuir el valor y el “conocimiento” que se puede adquirir en esas vivencias cotidianas, hay también otra fuente inagotable, no excluyente, que es, junto con la Tradición, la revelación por excelencia: la Palabra de Dios contenida en las Escrituras. A las mujeres y los hombres que han tenido la dicha de ser bautizados, y han conocido los fundamentos de la doctrina cristiana, el Señor les hace la misma pregunta-llamada: «¿Crees tú en el Hijo del Hombre?».
Durante el proceso a Jesús, el procurador romano Poncio Pilatos pregunta: «¿Qué es la Verdad?».
¿No guardan estas palabras cierta similitud con la pregunta del ciego: «¿Quién es, Señor, para que crea en él?».
Son dos interrogantes que buscan iluminar la existencia. Una, la del procurador romano, autoridad prominente y erudita que -supone él- no necesita nada de la persona que tiene enfrente. Pilatos asume que con quien habla no puede ofrecerle nada que ya no posea. Aunque guarde una intención «recta», es una pregunta impersonal, como si la Verdad pudiese ser encontrada dentro de «algo» o ser manejada al antojo.
La segunda interrogante la plantea el apocado ciego: «¿Quién es, Señor, para que crea en él?», contiene en sí un lamento que deja entrever una súplica de ayuda. El invidente, conciente de su realidad, limitado por la ceguera, estaría dispuesto a recibir cualquier socorro, sin emitir juicios de valor de la persona que dialoga con ella y de la que espera una respuesta apropiada.
En realidad, ambas posturas apuntan a la Persona de Jesús y ambas también son «momentos» del hombre cercanos al Señor. Ese momento cercano a Jesús es aprovechado por el ciego, y, contrariamente, desperdiciado por Pilatos.

Ambos, así mismo, se diferencian en el fin que persiguen: el ciego espera una respuesta (la respuesta de Jesús que, además de revelarle su persona, le acompaña un signo, el milagro de la curación). Pilatos, en cambio, sólo espera una señal, una reacción de Jesús, para que se refuerce su protagonismo y la autoridad terrenal como cónsul romano.
En ambos casos, hay una esperanza, pero sustentada cada una de ellas por una actitud diferente. Jesús, por su parte, siempre está dispuesto a darse; el ciego, que se sabe necesitado, está abierto a recibir, sin condición. Pilatos, al no conseguir el signo, subestima y desprecia a Jesús.
El ciego tiene fe incipiente: espera, pide y consigue lo que necesita. Quiere demostrar el relato que Jesús es fuente de toda gracia.
El ciego tiene fe incipiente: espera, pide y consigue lo que necesita. Quiere demostrar el relato que Jesús es fuente de toda gracia.
Vivir cristianamente confiado en el Señor es experimentar un continuo «banquete», en el cual las personas aspiran a dar y recibir. Aunque en realidad, se da lo que ya se recibió.
Este intercambio mutuo de recibir y dar es el que permite «lanzar», «proyectar» a la persona en sociedad y permite ir constituyéndose en relación a los demás. Cristo se da, pero pide la fe.
Lanzarse hacia adelante es esperar y actuar como san Pablo para ser alcanzado por el Señor2. Es superar la angustia del Viernes Santo para renacer en Pascua.
El famoso matemático, físico y filósofo francés Jules Henri Poincaré (1854-1912) iniciaba la introducción de su obra El valor de la ciencia, con estas palabras: «La búsqueda de la verdad debe ser el objeto de nuestra actividad; es el único fin digno de ella». «Muchos - prosigue Poincaré -, se horrorizan de la verdad; la consideran como una causa de debilidad. No obstante es necesario no temer a la verdad, porque sólo ella es hermosa». Se refería él «en primer término a la verdad científica, pero también a la verdad moral, de la cual lo que se llama justicia no es más que uno de los aspectos». Así pues, no hay por qué hacer distinción entre verdad científica, moral o teológica. Dios se encuentra en toda verdad, y la más sublime y sagrada de ellas es su Verbo, el Verbo encarnado, ¡Jesucristo! En Él reside toda verdad. Y está allí, dispuesta a dársenos con sólo desearla con fe.
Quienes la buscan «con recta intención» la «verán», dice el Señor. Lo contrario es aislarse, es negar la posibilidad de encontrarse con ella. No obstante, la Verdad no se deja encasillar, no se deja poseer. El texto bíblico Nadie ha visto a Dios3, demuestra que nadie conoce toda la verdad y tampoco es dueño absoluto ella.
Todos cuantos la ansían la pueden encontrar; mas los que aseguran poseerla, los que creen tenerla, son los soberbios, los autosuficientes, los que pretenden saberlo todo y poderlo todo por sus propios méritos, su autoridad o su capacidad... Estos «van a quedar ciegos», se perderán, a falta de la Luz.
Para finalizar, anotamos unos versos del obispo brasileño Helder Cámara, hombre de fuertes experiencias vividas durante toda una existencia dedicada a Dios y a los más pobres; él no duda en recomendarnos:
«No le tengas miedo a la verdad
porque por dura que pueda parecerte
y por hondo que te hiera,
sigue siendo auténtica.
Naciste para ella.
Sal a su encuentro,
dialoga con ella,
ámala,
que no hay mejor amiga,
ni mejor hermana.»
Y por eso nos sentimos con la misma disposición que él de elevar nuestro corazón a Dios para manifestarle:
«Bendito seas, Padre,
por la sed
que despiertas en nosotros;
por los planes audaces
que nos inspiras;
por la llama
que eres tú mismo,
chisporroteando en nosotros.
¡Qué importa
que la sed continúe insasiada
(malditos los hartos)!
¡Qué importa que los planes
continúen más bien en el mundo de los sueños
y no en el de la realidad!
¿Quién va a saber mejor que tú
que el éxito
no depende de nosotros
y que tú no nos pides
más que el cien por cien de abandono
y buena voluntad?
(Helder Cámara, El desierto es fértil)
--------------------------
1 Jn 9, 35-39
2 Cf. Fl 3, 12
3 Cf. Jn 1, 18